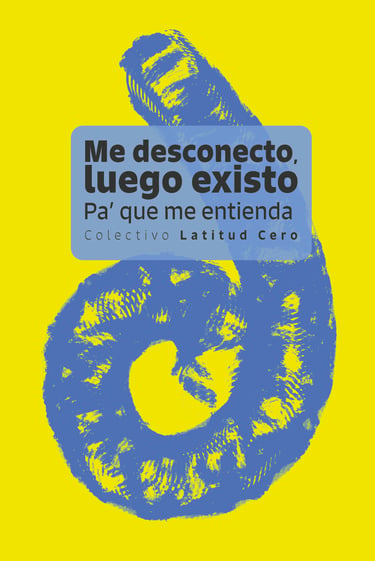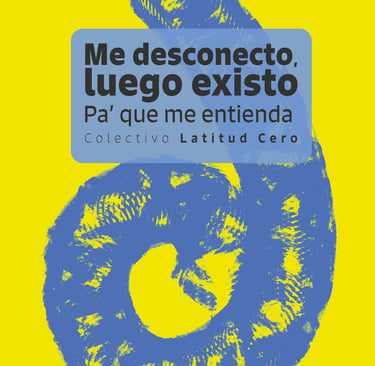Para que leas con el gusto como guía
Me desconecto, luego existo: pensar en tiempos de pantallas
Volvemos con los ejercicios de escritura. Y, bueno, queremos presentarles nuestro nuevo libro.
Equipo Chibalete Editores
10/19/202526 min leer

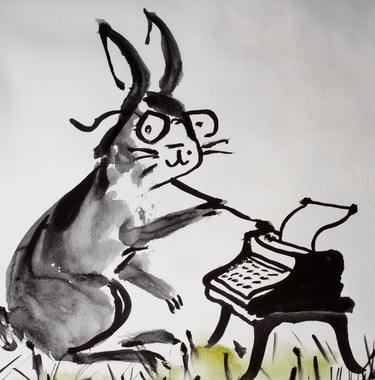
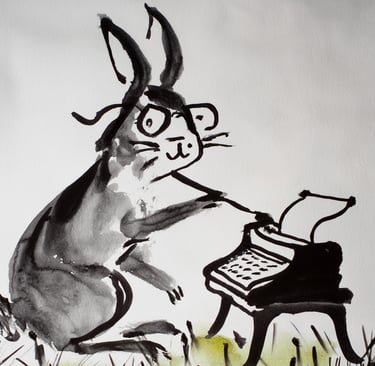
Me desconecto, luego existo: pensar en tiempos de pantallas
Son las once de la noche y la habitación está oscura, salvo por la luz del celular que ilumina tu cara. Deslizas la pantalla sin rumbo: primero un video de un gato torpe, después un meme sobre el colegio, luego una noticia que te indigna, más tarde una coreografía imposible de repetir. Antes de que reacciones, aparece otro reel que te arranca una risa rápida y otro más que no terminas porque ya empezaste el siguiente. El tiempo corre, pero no lo notas. Afuera, la ciudad ya duerme, pero tu mente sigue prendida al ritmo de la pantalla. De pronto, alguien te escribe en WhatsApp, al mismo tiempo otra persona te etiqueta en una historia, entra un correo sin importancia a tu bandeja y, de fondo, la televisión sigue encendida con imágenes que apenas registras. Todo vibra, todo suena, todo llama tu atención. Tú también vibras, apareces, respondes. Y sin embargo, la pregunta se cuela por un resquicio: ¿de verdad estás ahí?
Esa escena no es solo tuya. Millones de personas en el mundo viven lo mismo. Se acuestan con el celular en la mano, despiertan con él bajo la almohada y sienten que la vida no empieza hasta revisar notificaciones. El día comienza cuando el dedo toca la pantalla, no cuando los ojos se abren. Y la noche no acaba cuando se apagan las luces, sino cuando el último mensaje queda leído o el último video termina. Durante siglos repetimos la frase “pienso, luego existo”, el famoso cogito cartesiano que marcó a la filosofía moderna. Pero hoy pareciera que la regla cambió: “aparezco, luego existo”. Nuestra existencia parece confundirse con la visibilidad. No basta con estar vivos; hay que demostrarlo. No basta con sentir algo; hay que registrarlo, publicarlo, confirmarlo con los ojos de otros. Y si nadie lo vio, casi da la impresión de que no ocurrió.
Imagina una celebración de cumpleaños sin fotos ni videos. ¿Pasó de verdad? Piensa en un viaje a la playa sin selfies ni stories. ¿Sucedió? Piensa en un momento de alegría sin el “like” de otros. ¿Valió la pena? Cada vez más, las experiencias se viven en paralelo: por un lado, lo que sentimos; por otro, cómo se muestra. Y, poco a poco, el mostrar se vuelve más importante que el sentir. Grabamos el abrazo antes de darlo, fotografiamos la comida antes de probarla, reaccionamos con un emoji antes de detenernos a pensar qué sentimos en realidad. Existir se confunde con aparecer, como si la vida necesitara siempre una vitrina que la confirme.
Este fenómeno no surge de la nada. Tiene raíces profundas en nuestra cultura. Desde pequeños nos acostumbramos a los certificados, los diplomas, las calificaciones, los aplausos. Alguien más siempre valida si lo que hicimos vale. Pero con las redes sociales ese mecanismo se volvió permanente. El reconocimiento dejó de llegar solo al final de un proceso: ahora es inmediato, medible, adictivo. Una foto publicada no se queda quieta, se convierte en cifras: tantos likes, tantas vistas, tantos comentarios. Y esas cifras empiezan a pesar más que la experiencia que les dio origen. El concierto ya no se disfruta por la música, sino por cuántos reaccionan a la prueba de que estuviste allí. La salida con amigos ya no importa tanto por la conversación, sino por el registro que quedará en las historias. El valor del instante se mide por su eco digital.
La pregunta incómoda surge sola: ¿qué significa existir cuando estamos siempre conectados? ¿Qué queda de nosotros cuando nadie nos mira, cuando la pantalla se apaga, cuando no llega ninguna notificación? ¿Qué pasa cuando no aparecemos? El miedo a desaparecer digitalmente se llama FOMO, el famoso fear of missing out. Pero quizá hay un miedo todavía más profundo: el de que algo nuestro no tenga constancia, el de que no quede prueba de que estuvimos ahí. Como si necesitáramos testigos invisibles para legitimar cada paso que damos.
El problema no es la tecnología en sí. Nadie puede negar que las pantallas nos entretienen, nos enseñan, nos conectan con personas que de otro modo estarían lejos. El problema surge cuando confundimos el registro con la vida, el aparecer con el estar. Una cosa es mostrarse, ser visto, generar señales visibles para otros. Otra, muy distinta, es habitar un instante, estar presentes aunque nadie más lo note. Lo primero depende de la mirada externa; lo segundo brota desde adentro. Y esa diferencia, aunque sutil, define quiénes somos en lo profundo.
Aquí es donde aparecen tres voces que el libro rescata y acerca a nuestra época: Descartes, Kierkegaard y Simone Weil. Ninguno conoció un smartphone, pero los tres supieron poner en palabras tensiones que hoy sentimos con más fuerza que nunca. Descartes nos invita a dudar, a detenernos, a buscar un punto firme en medio del ruido. Kierkegaard nos recuerda que la multitud arrastra, que es más fácil repetir lo que todos dicen que atrevernos a pensar distinto, y que la angustia que sentimos al decidir no es un error, sino la marca de nuestra libertad. Weil nos enseña que la atención es la forma más profunda de justicia y de amor, que escuchar en silencio a alguien puede ser más revolucionario que mil publicaciones en redes.
Alguien podría pensar que todo esto suena abstracto, lejano, demasiado filosófico. Pero en realidad, esas ideas atraviesan nuestra vida cotidiana sin que nos demos cuenta. Piensa en lo que ocurre cuando recibes un mensaje ofensivo en un chat y sientes la tentación de responder al instante. El gesto cartesiano sería detenerse, ganar unos segundos de silencio antes de reaccionar, dudar de la primera respuesta automática. O imagina ese temor a perderte de un tema viral que todos comentan; Kierkegaard lo llamaría angustia, y en lugar de huir de ella, diría que es la marca de tu libertad, porque eres tú quien debe decidir si sumarse o no. O recuerda cuando una amiga atraviesa un mal momento y te busca, mientras tu celular no deja de vibrar; Simone Weil diría que atenderla con total presencia, sin distracciones, es un acto de justicia, porque le devuelves su lugar en un mundo que la ignora.
Estas escenas revelan la tensión fundamental entre aparecer y estar. Aparecer es reaccionar, sumarse al ruido, demostrar que se está. Estar es otra cosa: elegir, atender, cuidar el sentido de lo que ocurre. Y lo más difícil es que el mundo en que vivimos no premia el estar; premia el aparecer. Los algoritmos se alimentan de interacciones rápidas, de emociones intensas, de reacciones inmediatas. La indignación se convierte en combustible, el escándalo en estrategia, la exageración en moneda corriente. Frente a eso, detenerse a pensar parece un lujo que nadie puede darse.
Quizá por eso sentimos tanto cansancio. No es solo agotamiento físico: es fatiga mental y emocional. Demasiados estímulos, demasiadas voces, demasiadas comparaciones. Estar siempre en línea produce la ilusión de compañía, pero también la sensación de estar solos. Compartimos todo y, sin embargo, seguimos desconectados en lo más profundo. Y entonces surge la idea de desconectarse. Pero desconectarse no significa renunciar a la tecnología ni soñar con un pasado sin pantallas. Desconectarse, en el sentido de este libro, significa recuperar la posibilidad de escucharnos, de habitar de nuevo la vida interior que no necesita pruebas externas.
Cuando decimos “me desconecto, luego existo”, no estamos proclamando una nostalgia romántica por los tiempos de cartas y teléfonos fijos. Estamos recordando que la existencia no puede depender solo de la visibilidad. Que hay un fondo más hondo que ningún algoritmo puede calcular. Que ser, elegir y atender siguen siendo posibles incluso entre pantallas y notificaciones. Que pensar, aunque sea incómodo, sigue siendo la forma más radical de no rendirse.
Y aquí ocurre algo importante: pensar no es un lujo académico ni un pasatiempo raro para filósofos. Pensar es un acto de resistencia. Es decirle al mundo: “No voy a reaccionar en automático; voy a detenerme y elegir”. Esa pausa mínima que interrumpe el piloto automático puede ser la diferencia entre vivir arrastrados por la multitud y vivir con conciencia. No se trata de dar sermones ni de prometer fórmulas mágicas. Se trata de acompañar la incomodidad que sentimos todos los días. Esa incomodidad de confundir visibilidad con vida, multitarea con presencia, ruido con libertad.
Lo curioso es que, aunque sabemos que vivir pegados a las pantallas nos cansa, nos cuesta mucho salir del ciclo. Porque aparecer genera pequeños destellos de reconocimiento. Un like, una reacción, un comentario breve bastan para activar la sensación de que alguien nos vio. Y esa mirada, aunque fugaz, se convierte en alimento. Queremos más, necesitamos más. Cada publicación abre un hueco que exige otra. La vida se convierte en una secuencia de momentos planificados no tanto para disfrutarse como para mostrarse. Y cuando la realidad no da material suficiente, la editamos, la maquillamos. Porque lo importante ya no es lo que pasa, sino cómo aparece.
Vivir para aparecer significa depender por completo de la mirada de otros. Significa que nuestro valor no nace de lo que somos, sino de la reacción que provocamos. Y eso nos vuelve vulnerables: si los demás no miran, no reaccionan, no confirman, sentimos que nos borramos. La identidad se vuelve frágil, colgada de un hilo que cualquier algoritmo puede cortar. Un cambio en las tendencias, una caída en la visibilidad, una ausencia de likes y de pronto nos enfrentamos al vacío: ¿qué soy cuando nadie me ve? ¿Qué queda de mí cuando no aparezco?
Esa fragilidad se siente con fuerza en nuestra generación. Basta un comentario negativo para que cien positivos se desvanezcan. Basta un silencio en la pantalla para que la autoestima se tambalee. Basta una comparación con alguien que aparece más para que nos sintamos menos. La vida se mide en estadísticas visibles y olvidamos que lo más valioso quizá nunca se muestra.
La paradoja es brutal: el aparecer nos promete seguridad, pero en realidad nos deja a la intemperie. Porque si nuestra existencia depende de ser vistos, basta que nos dejen de mirar para sentirnos inexistentes. Y ese miedo al vacío explica gran parte de la ansiedad contemporánea. La conexión constante nos da compañía, sí, pero también nos hace depender de una mirada que nunca podemos controlar.
Por eso, Me desconecto, luego existo propone otra ruta: recordar que estar es diferente de aparecer. Estar no depende de los demás; aparece desde adentro. Estar significa habitar un instante aunque nadie lo mire, escuchar a alguien aunque no quede registro, sentir algo aunque no lo publique. Estar significa recuperar la densidad de la experiencia. Y aunque el mundo digital no lo premie, ahí se juega nuestra libertad.
En tiempos donde todo ocurre rápido y nada parece dejar huella, estar es un acto radical. Significa decir: aquí estoy, aunque no aparezca. Estoy en esta conversación, en esta emoción, en este silencio. Estoy conmigo y con los demás. Estoy, y eso basta para existir.
Aparecer vs. estar: dos formas de existir
El corazón de Me desconecto, luego existo late en una pregunta que parece sencilla, pero que en realidad toca la médula de cómo vivimos hoy: ¿somos lo que pensamos o lo que mostramos? La vida diaria no deja de recordarnos que, en este tiempo, existir se parece demasiado a aparecer. Basta mirar alrededor. Vas a un concierto y, antes de dejarte llevar por la música, levantas el celular para grabar la prueba de que estuviste ahí. Te reúnes con amigos y el primer gesto, incluso antes de saludarse del todo, es abrir la cámara frontal para la foto que irá a la historia. Terminas un plato en un restaurante y casi instintivamente sacas una foto antes de probarlo. Y después, mientras comes, tu atención no está tanto en el sabor como en cuántos “me gusta” recibe tu publicación.
Esa confusión entre vivir y mostrar se volvió tan natural que pocas veces la cuestionamos. El aparecer se ha convertido en una segunda piel. Sentimos que todo lo que hacemos necesita testigos, que si nadie lo confirma en pantalla, pierde valor. No se trata solo de narcisismo ni de moda: es una dinámica cultural que moldea la forma en que entendemos quiénes somos. Cuando alguien desaparece de redes por un tiempo, sus amigos preguntan si está bien, como si la ausencia digital fuera un signo de alarma. Cuando no contestamos un mensaje al instante, alguien concluye que no estábamos presentes, aunque estuviéramos compartiendo una conversación cara a cara con otra persona. La legitimidad de nuestra vida parece depender de su visibilidad.
Este desplazamiento es profundo. Durante siglos, la certeza de existir estaba en lo interior: sentir, pensar, tener conciencia de uno mismo. Hoy la certeza se traslada a lo exterior: la reacción, el like, la notificación, la huella digital. “Aparezco, luego existo” reemplaza al “pienso, luego existo”. No basta con reflexionar, dudar o experimentar. Hay que dejar prueba. Una selfie, un check azul, un comentario breve funcionan como certificados de presencia. El silencio, en cambio, se vuelve sospechoso.
El problema no es que aparezcamos: aparecer también puede ser expresión, comunicación, creatividad. El problema está en confundir ese aparecer con la totalidad de nuestra existencia. Porque aparecer depende siempre de la mirada ajena. No aparece quien quiere, aparece quien es visto, quien es reconocido por otros. Y en esa dependencia se juega una fragilidad enorme: ¿qué pasa si nadie nos mira?, ¿qué pasa si lo que compartimos se pierde en el flujo interminable de la red?, ¿qué queda de nosotros cuando no hay reacción?
Esa fragilidad se siente todos los días. Una publicación con pocas vistas parece un fracaso personal. Una ausencia de mensajes se confunde con rechazo. Una foto sin comentarios nos hiere más de lo que admitimos. Aunque sepamos racionalmente que nuestro valor no se mide en cifras, emocionalmente terminamos atados a ellas. El aparecer se convierte en un espejo en el que buscamos confirmación, pero que nunca devuelve una imagen estable. Un día nos refleja como queridos, populares, importantes; al siguiente, como invisibles o irrelevantes. Y esa montaña rusa deja huellas en nuestra autoestima.
Frente a esa lógica, el libro propone recuperar otra forma de existir: el estar. Estar es una palabra sencilla, casi invisible, pero encierra un universo. Cuando decimos “estoy aquí” no hablamos solo de ocupar un lugar físico, sino de habitarlo de manera consciente. Estar significa atender, sentir la densidad de un instante, hacerse presente en lo que pasa dentro y fuera de nosotros. Y lo fundamental: estar no depende de que alguien más lo vea o lo valide. El valor de estar brota de la experiencia misma, no del registro que deja.
Podemos pensarlo con ejemplos cotidianos. Estar es escuchar a alguien sin mirar el celular. Estar es caminar por una calle y fijarse en la luz, en los sonidos, en la textura del aire, en lugar de revisar notificaciones. Estar es sentarse a comer y saborear el plato sin preocuparse de cómo se verá en una foto. Estar es sentir la tristeza, la alegría o la angustia sin disfrazarlas ni exhibirlas, simplemente dándoles lugar en nosotros. En todos esos casos, la experiencia existe sin necesidad de aparecer. Y, sin embargo, nos cuesta tanto sostenerla porque el mundo premia lo contrario: la visibilidad.
Simone Weil decía que la atención es la forma más profunda de generosidad. Esa frase ilumina lo que significa estar. Porque estar no es solo prestarse atención a uno mismo, también es dar atención a los demás. Cuando escuchamos sin interrumpir, cuando dejamos de lado distracciones, cuando abrimos espacio para que el otro se despliegue, estamos practicando la forma más pura de justicia. Y esa justicia no se mide en likes ni en métricas; se mide en la densidad de la presencia.
Kierkegaard, por su parte, alertaba sobre la multitud. En la multitud, decía, el yo se diluye: repetimos lo que todos dicen, hacemos lo que todos hacen, y así evitamos la incomodidad de elegir. Hoy la multitud se presenta en la forma de tendencias virales, memes compartidos, indignaciones colectivas. Sumarse es fácil, resistir es difícil. Estar, en este contexto, significa sostener la individualidad frente a la presión de la multitud. Significa decidir qué voces atender y cuáles ignorar. Y esa decisión siempre duele, porque implica cargar con la angustia de la libertad.
Descartes, en cambio, nos invita a la pausa. Su gesto de retirarse del ruido para pensar puede parecer anacrónico, pero nunca fue tan urgente como hoy. Estar, en su sentido, es suspender el impulso automático, detenerse antes de reaccionar, crear un silencio interior que nos devuelva la capacidad de elegir. Ese silencio puede durar apenas segundos, pero en esos segundos se juega la diferencia entre ser arrastrados por el flujo del aparecer o habitar nuestra existencia con conciencia.
Si lo pensamos bien, todos hemos sentido la diferencia entre aparecer y estar. Una videollamada en la que alguien responde con monosílabos mientras revisa correos nos deja la sensación de vacío: aparece, pero no está. En cambio, una conversación cara a cara donde alguien guarda silencio para escucharnos nos da confianza: está, aunque no aparezca en ninguna pantalla. La primera experiencia es ruido sin fondo; la segunda es presencia auténtica.
Lo curioso es que el estar no es espectacular. No genera fuegos artificiales, no busca llamar la atención. Precisamente por eso lo subestimamos. En un mundo que premia lo visible, lo invisible parece carecer de valor. Pero el estar es lo que da densidad a la existencia. Sin estar, lo que mostramos se vuelve cáscara vacía. Con estar, incluso lo invisible se vuelve significativo.
Pensemos en la memoria. Hoy recordamos sobre todo lo que quedó registrado en fotos y videos. Pero muchas de nuestras experiencias más profundas no tienen registro digital. No hay foto del abrazo que nos salvó en un mal día, ni video de la caminata silenciosa que nos devolvió la calma, ni publicación de la risa compartida en un momento íntimo. Y, sin embargo, esas experiencias nos marcan más que cualquier story. Porque lo vivido con atención deja huellas más duraderas que lo que simplemente aparece.
Estar también nos protege frente a la fragilidad del aparecer. Si nuestro valor depende solo de la mirada externa, siempre estaremos a merced de su vaivén. Pero si cultivamos el estar, descubrimos que la existencia tiene un núcleo propio, inaccesible a las métricas. Que somos incluso cuando nadie nos ve. Que el silencio no nos borra, sino que nos devuelve a nosotros mismos.
Claro, estar no es fácil. Requiere valentía. Porque mientras atendemos de verdad una conversación, sentimos que nos perdemos de lo que ocurre en las redes. Mientras caminamos sin mirar el celular, tememos que lleguen notificaciones importantes. Mientras decidimos no publicar, pensamos que otros avanzan en visibilidad. El miedo a quedar fuera nos acecha. Pero la verdad es que lo único que perdemos cuando no estamos es la vida misma del instante. El resto puede esperar.
La diferencia entre aparecer y estar no es abstracta: se juega en gestos mínimos que podemos practicar cada día. Dejar el celular durante la cena. Escuchar una canción completa sin interrumpirla. Terminar un texto sin saltar de pestaña en pestaña. Mirar a alguien a los ojos mientras habla. Estas prácticas, pequeñas y sencillas, son actos de resistencia frente a la cultura del aparecer. Porque interrumpen el ritmo impuesto, porque nos devuelven al presente, porque nos recuerdan que la existencia no necesita testigos para ser real.
Quizá el mayor reto de nuestro tiempo sea recuperar la capacidad de estar. No se trata de renunciar a aparecer, sino de no confundirlo con lo esencial. Podemos aparecer cuando lo elegimos, pero no dependemos de ello para existir. Podemos compartir un recuerdo, pero su valor no viene de las reacciones que genera, sino de lo que significó para nosotros. Podemos disfrutar de la visibilidad, pero sin entregar nuestra identidad a su vaivén. En ese equilibrio se juega nuestra libertad.
Al final, la diferencia es clara. Aparecer es efímero, depende de la mirada ajena, se mide en cifras que cambian todo el tiempo. Estar es duradero, depende de nuestra conciencia, se mide en la densidad de la experiencia. Aparecer puede ser divertido, útil, incluso creativo, pero no puede sostenernos en lo profundo. Estar, en cambio, aunque nadie lo vea, es lo que da sentido a lo que somos.
Y ahí está la invitación de este libro: a no confundir la visibilidad con la vida, a no entregar la existencia al algoritmo, a recordar que lo invisible también cuenta. Porque cuando aprendemos a estar, aunque sea por instantes, descubrimos que no necesitamos aparecer para existir. Descubrimos que la presencia auténtica no se mide en pantallas, sino en la forma en que habitamos el mundo.
Desconectarse como acto de resistencia
Sentimos el cansancio en la piel, en los ojos que arden después de horas frente a la pantalla, en la mente que no logra descansar aun cuando el cuerpo está quieto. Es un agotamiento distinto, un cansancio que no viene solo del estudio, del trabajo o de los problemas del día, sino del exceso de estímulos que nos atraviesan constantemente. Notificaciones, correos, mensajes, videos, canciones, memes, memes de los memes: todo reclama nuestra atención al mismo tiempo. Y lo más irónico es que, en medio de tanta conexión, nunca antes nos habíamos sentido tan solos.
La paradoja es brutal. Las redes prometieron compañía, conversación, comunidad. Y algo de eso hay: hablamos con personas que están lejos, mantenemos vínculos que de otra forma se habrían roto, aprendemos cosas nuevas cada día. Pero junto a esas promesas se filtró un ruido constante que nos roba lo más básico: la capacidad de escucharnos, de estar con nosotros mismos, de sentir la propia vida sin filtros. Estar siempre en línea nos da ilusión de compañía, pero al mismo tiempo instala una soledad honda, porque lo compartido es efímero, superficial, inmediato. Compartimos todo y seguimos desconectados en lo más profundo.
Por eso, la idea de desconectarse aparece como un acto extraño, casi escandaloso. ¿Cómo que apagar el celular un rato? ¿Cómo que no contestar de inmediato? ¿Cómo que no subir fotos de lo que haces? En un mundo donde todo se mide por la visibilidad, desconectarse se siente como desaparecer. Pero ahí está la fuerza del gesto: desconectarse es resistir la tiranía del aparecer. Es recordar que la vida no necesita ser confirmada a cada instante para ser real.
Claro, no hablamos de volvernos ermitaños ni de negar la tecnología. El libro insiste en que no se trata de nostalgia por un pasado sin internet ni de demonizar las pantallas. Desconectarse aquí significa algo distinto: actualizar el gesto cartesiano de la duda. Si Descartes proponía detenerse para preguntarse qué quedaba de verdad más allá de todo lo dudoso, hoy desconectarse es preguntarnos qué queda de nosotros cuando no aparecemos, cuando el flujo digital se interrumpe, cuando no hay mirada externa.
Ese gesto abre un espacio de resistencia. Resistir no contra la tecnología, sino contra el piloto automático que nos convierte en esclavos de la notificación. Resistir al impulso de reaccionar antes de pensar, de mostrar antes de sentir, de contestar antes de escuchar. Resistir, incluso, al miedo de perdernos algo. Porque detrás de la hiperconexión se esconde ese miedo: el famoso FOMO, fear of missing out. Si no estoy, si no respondo, si no aparezco, ¿qué pierdo? La propuesta de desconectarse invierte la pregunta: ¿qué pierdes si nunca te desconectas?
Cuando nunca nos desconectamos, perdemos la posibilidad de escucharnos. Vivimos hacia afuera, pendientes de la mirada de otros, y nos volvemos extraños en nuestra propia casa. La desconexión, en cambio, abre una puerta hacia dentro. Puede ser un rato sin notificaciones, una caminata sin auriculares, una comida sin cámara. Pequeños gestos que parecen banales, pero que tienen un efecto enorme: nos devuelven a la experiencia. Nos recuerdan que existir no depende de ser vistos.
Alguien podría pensar que esto es exagerado, que basta con usar bien las redes y ya. Pero la realidad es más compleja. Las plataformas están diseñadas para captar nuestra atención, para mantenernos conectados el mayor tiempo posible. Cada sonido, cada vibración, cada color en la interfaz está calculado para despertar una reacción. No se trata de falta de voluntad individual; se trata de una estructura que nos moldea. Por eso, desconectarse no es solo una decisión personal: es un acto de resistencia contra un sistema que vive de nuestra atención.
Y esa resistencia se juega en lo cotidiano. No es un gran manifiesto ni un gesto heroico. Es apagar las notificaciones durante la cena y estar de verdad con quienes nos acompañan. Es dejar el celular en otra habitación al dormir para que el descanso sea real. Es elegir un momento de silencio en lugar de llenarlo con la siguiente playlist. Es escuchar una voz sin apuros, sin interrupciones, sin mirar de reojo la pantalla. Pequeñas rebeldías que nos devuelven la libertad de elegir a qué le prestamos atención.
Simone Weil decía que la atención es la forma más profunda de amor. Y en tiempos de hiperconexión, elegir desconectarse es también un acto de amor: amor propio, porque cuidamos nuestra mente del ruido constante; y amor hacia los demás, porque les damos un espacio de presencia verdadera. La justicia, en el sentido que Weil proponía, comienza por atender. Y no se puede atender de verdad si vivimos atrapados en un torbellino de distracciones.
Desconectarse, entonces, no es aislamiento. Es resistencia activa. Es reclamar un derecho: el de no ser definidos por la velocidad de respuesta, por la visibilidad de nuestras publicaciones, por la cantidad de apariciones digitales. Es un recordatorio de que podemos estar aunque no aparezcamos. Y que en esa elección se juega algo profundo: la libertad de no reducirnos al algoritmo.
Podríamos verlo como un entrenamiento. Igual que quien va al gimnasio ejercita músculos que de lo contrario se debilitan, quien se desconecta ejercita la capacidad de atención y de silencio. No es fácil al principio: la ansiedad aparece, el impulso de revisar el celular se vuelve insoportable, sentimos que nos perdemos de algo importante. Pero poco a poco descubrimos que lo importante estaba justamente ahí: en lo que estábamos ignorando por estar distraídos. La voz de un amigo, el sabor de la comida, la calma del propio pensamiento. La desconexión revela lo que siempre estuvo ahí, pero que habíamos dejado en segundo plano.
Incluso en la historia de la filosofía encontramos este gesto. Descartes se retiró a un lugar apartado para pensar lejos del ruido de su época. Kierkegaard se enfrentó a la multitud que anulaba la voz individual. Weil buscó en la atención silenciosa un acto político y espiritual. Hoy, nuestra versión de ese gesto pasa por apagar la pantalla. No porque sea un gesto heroico, sino porque es el modo de recuperar lo más básico: la experiencia de existir sin testigos.
El libro insiste en algo fundamental: desconectarse no significa negar el mundo digital. Significa usarlo sin que nos devore. Significa recordar que detrás de cada pantalla hay un ser humano que puede habitar la vida de otra manera. Significa recuperar la soberanía sobre nuestro tiempo y nuestra atención. En un mundo donde la norma es estar siempre disponibles, elegir no estarlo es un acto profundamente político. Porque cuestiona la idea de que debemos ser productivos, visibles y accesibles en todo momento.
Quizá por eso desconectarse incomoda. Porque rompe expectativas. Porque obliga a los demás a aceptar que no respondemos siempre, que no estamos en todas partes, que no aparecemos en cada instante. Pero también libera. Libera de la esclavitud de la inmediatez, de la ansiedad del reconocimiento constante, de la ilusión de que sin visibilidad no hay existencia.
Al final, desconectarse como acto de resistencia no es huida, sino regreso. Regreso al silencio, a la presencia, a la experiencia no mediada. Regreso al derecho de existir más allá de las pantallas. Regreso a un núcleo de libertad que ninguna notificación puede sustituir. Y aunque parezca un gesto pequeño, cada desconexión abre una grieta en la lógica del aparecer. En esa grieta entra aire fresco, entra atención, entra vida.
Una ética de la presencia: estar como forma de vida
Al llegar al final de este recorrido, después de haber atravesado la incomodidad de reconocernos en el aparecer, en la confusión entre visibilidad y existencia, y en el ruido de la hiperconexión, queda una pregunta inevitable: ¿qué hacemos con todo esto? No se trata de renunciar a la tecnología ni de vivir como si no existiera el mundo digital. Tampoco de volver a un pasado imposible donde la vida parecía más simple. Se trata, más bien, de aprender a estar. Una ética de la presencia significa elegir conscientemente cómo habitamos el mundo, dentro y fuera de las pantallas.
El verbo “estar” parece tan elemental que a menudo lo pasamos por alto. Pero, al mirarlo con calma, descubrimos que encierra la clave de nuestra libertad. Estar no depende de que alguien nos vea ni de que una notificación confirme nuestra existencia. Estar ocurre incluso en el silencio, incluso en la invisibilidad. Es la capacidad de prestar atención, de sentir, de escuchar, de habitar la propia vida sin necesidad de exhibirla. Y en esa sencillez se juega algo profundamente revolucionario.
¿Por qué hablar de ética de la presencia? Porque no basta con reconocer que el mundo digital nos dispersa o que los algoritmos premian el aparecer. Necesitamos un horizonte, una brújula, una forma de orientar nuestra vida en medio de todo esto. La ética, en su sentido más amplio, no es un listado de normas rígidas, sino una reflexión sobre cómo vivir bien, cómo convivir, cómo encontrar sentido en lo que hacemos. Una ética de la presencia, entonces, es el esfuerzo por recuperar la densidad de la vida frente a la ligereza del aparecer. Es atrevernos a valorar lo invisible, lo íntimo, lo que no deja rastro en la pantalla.
Imaginemos algunas escenas. Estás en una fiesta, la música suena, las risas se mezclan con las voces, alguien baila de manera ridícula y todos graban para subirlo. Tú guardas el celular y te sumas al baile. En ese gesto, eliges la presencia sobre el registro. O en la sala de tu casa, mientras tu hermana te cuenta algo que le preocupa, decides apagar la televisión y dejar a un lado el celular. En ese momento, tu atención se convierte en cuidado. O en un día de paseo, en lugar de fotografiar cada paisaje, decides simplemente mirar, respirar, dejar que el momento se imprima en tu memoria. Son gestos pequeños, casi invisibles, pero en ellos se juega una forma distinta de vivir.
Una ética de la presencia también implica reconocer los límites del aparecer. Podemos usar las redes, compartir lo que somos, participar en conversaciones digitales, pero sin entregarnos por completo a ese ritmo. La ética no busca prohibir, sino dar criterio. Y el criterio aquí es sencillo: ¿esto me conecta de verdad con alguien o solo me expone? ¿Esto me hace estar más presente o me arrastra al piloto automático? ¿Esto surge de una decisión consciente o de un impulso inmediato? Hacerse estas preguntas es ya un acto de libertad.
La filosofía nos recuerda que la vida examinada es la que vale la pena. Y examinar la vida en este tiempo significa preguntarnos cómo usamos nuestra atención. Porque donde ponemos la atención, allí está nuestra existencia. Si toda nuestra atención se va en las pantallas, ¿qué queda de lo que ocurre fuera de ellas? Una ética de la presencia exige recuperar esa atención como recurso escaso y precioso. No todo merece nuestra mirada, no todo merece nuestro tiempo, no todo merece nuestra reacción. Elegir es difícil, pero en esa dificultad se juega nuestra dignidad.
Simone Weil decía que atender de verdad a alguien es darle la posibilidad de existir para nosotros. En un mundo donde millones de voces compiten por ser vistas, prestar atención se vuelve un regalo raro. Esa atención, silenciosa y sin pruebas visibles, es quizá la base de una nueva ética. Estar no es solo un acto individual, también es un acto social: significa darle lugar a los demás, reconocerlos más allá de su capacidad de aparecer. Cuando atendemos, resistimos la lógica que reduce a las personas a estadísticas. Recuperamos su singularidad, su densidad, su misterio.
Una ética de la presencia también nos protege de una trampa frecuente: confundir libertad con saturación. El mundo digital nos dice que ser libres es poder estar en todo al mismo tiempo, responder a todo, ver todo, consumir todo. Pero en realidad, esa supuesta libertad nos esclaviza. Cuanto más intentamos abarcar, menos habitamos. Cuanto más aparecemos, menos estamos. La verdadera libertad, en cambio, consiste en elegir: elegir dónde poner la atención, a quién escuchar, qué silencio cultivar. No estar en todo, sino estar de verdad en algo.
Quizá lo más difícil sea aceptar que estar no siempre se traduce en visibilidad ni en reconocimiento. Nadie aplaudirá porque dejaste el celular en el bolsillo durante una conversación. Nadie te dará likes por haber escuchado en silencio. Nadie celebrará que no publicaste una foto. Pero ahí está la fuerza de la presencia: su valor no depende del aplauso, sino de lo que transforma en nosotros y en los demás. Una ética de la presencia es una ética de lo invisible. Y en un mundo obsesionado con el espectáculo, apostar por lo invisible es un acto radical.
Este epílogo no busca dar recetas ni prometer fórmulas mágicas. Lo que propone es algo más simple y, al mismo tiempo, más exigente: aprender a estar. Estar en lo que hacemos, en lo que sentimos, en lo que compartimos. Estar sin necesidad de aparecer siempre. Estar como forma de cuidado, como forma de resistencia, como forma de libertad.
Al mirar atrás, podemos ver el hilo que atraviesa todo este libro. Empezamos reconociendo la confusión entre aparecer y existir. Descubrimos cómo los filósofos nos ayudan a nombrar esa tensión: la duda de Descartes, la angustia de Kierkegaard, la atención de Weil. Aprendimos que desconectarse no es aislamiento, sino una manera de recuperar nuestra voz frente al ruido. Y ahora llegamos aquí, al cierre, con una invitación sencilla: construir una ética de la presencia.
No será fácil. Vivimos en un mundo diseñado para arrastrarnos hacia el aparecer. Pero cada gesto de presencia abre un espacio nuevo. Cada silencio elegido, cada atención consciente, cada instante habitado es un recordatorio de que la vida es más grande que las pantallas. Y que, aunque los algoritmos quieran convencernos de lo contrario, no necesitamos testigos para existir.
Quizá ahí esté el mensaje final: estar es suficiente. No se trata de negar el aparecer, sino de no confundirlo con lo esencial. Podemos aparecer, claro, pero siempre desde el suelo firme del estar. Podemos mostrarnos, sí, pero sin perder la densidad de lo vivido. Una ética de la presencia no elimina el mundo digital, lo reordena. Lo pone en su lugar, recordándonos que lo fundamental no ocurre en la pantalla, sino en la vida que la atraviesa.
Al cerrar este libro, la invitación queda abierta. No es un punto final, sino un comienzo. Cada quien decidirá cómo practicar esta ética: un rato de silencio al día, una conversación sin distracciones, una caminata sin auriculares, una decisión de no publicar todo lo vivido. No importa la forma exacta; lo que importa es el gesto. Porque en cada gesto de presencia nos recuperamos a nosotros mismos. Y al recuperarnos, recuperamos la posibilidad de habitar el mundo de otra manera.
Cierre. Una invitación a leer y pensar juntos
Hemos recorrido un camino lleno de preguntas incómodas: ¿somos lo que pensamos o lo que mostramos? ¿Qué significa estar en tiempos donde todo premia el aparecer? ¿Qué queda de nosotros cuando el silencio se impone y no hay notificaciones que nos confirmen? Las páginas de Me desconecto, luego existo no ofrecen respuestas fáciles ni manuales de autoayuda. Lo que proponen es algo más valioso: un espacio para detenerse, para mirar el mundo digital desde otro ángulo, para ensayar la posibilidad de habitar este tiempo sin perdernos en él.
El libro nació del trabajo colectivo de Latitud Cero Pensamiento Sur, un proyecto que une voces de Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México y La Habana. Nuestro propósito es tender puentes entre la filosofía y la vida cotidiana, entre las preguntas eternas y los desafíos concretos de la juventud latinoamericana. Creemos que pensar no es un lujo reservado para las universidades, sino un derecho y una necesidad. Por eso escribimos como hablamos: con ejemplos, con escenas de la vida diaria, con un tono cercano que invite a dialogar en lugar de dictar lecciones.
En Me desconecto, luego existo exploramos lo que significa existir en un mundo de pantallas, acompañados de tres pensadores que, aunque vivieron en épocas sin internet, siguen iluminando nuestra experiencia: Descartes, Kierkegaard y Simone Weil. Con ellos aprendemos a dudar, a asumir la angustia de decidir y a valorar la atención como un acto de justicia. Pero más allá de los nombres, lo que importa es cómo sus ideas se vuelven prácticas sencillas: esperar antes de responder un mensaje, aceptar el miedo a perderse algo sin rendirse al ruido, escuchar con toda nuestra presencia a quien tenemos delante.
El libro es también un manifiesto suave pero firme: desconectarse es resistir. Resistir al piloto automático que nos empuja a reaccionar sin pensar, resistir al miedo de no aparecer, resistir a la ansiedad de medirlo todo en likes. Resistir no significa huir, sino recuperar la posibilidad de elegir. Y esa elección, aunque parezca mínima, transforma la manera en que vivimos.
Hoy queremos invitarte a que hagas parte de esta conversación. No se trata solo de leer un libro, sino de abrir un espacio para pensarte y para pensarnos en comunidad. Comprar Me desconecto, luego existo es sumarte a un proyecto colectivo que busca democratizar la filosofía y ponerla al servicio de nuestra vida diaria. Es apoyar un esfuerzo editorial independiente que cree en la fuerza de la palabra, en el valor de las preguntas y en la importancia de formar lectores críticos en toda América Latina.
Cada ejemplar que llega a tus manos es también un gesto de confianza en esta apuesta: la de que leer sigue siendo un acto de libertad, y que pensar juntos puede ser el inicio de otras formas de vivir. Te invitamos a conseguir tu copia, a leerla sin prisa, a conversar sobre ella con amigos, a llevarla a tu colegio, a tu universidad, a tu barrio. Porque lo que buscamos no es solo que leas, sino que te reconozcas en estas páginas y que encuentres en ellas un espejo para tus propias dudas.
Al final, la ética de la presencia que proponemos empieza aquí: en la decisión de dedicar tiempo a un libro, de estar en la lectura sin distracciones, de dejarse acompañar por palabras que nacieron en un colectivo y que hoy se ofrecen a tu propia reflexión. Compra, lee y comparte Me desconecto, luego existo. No como un objeto más en la estantería, sino como un compañero de camino en la aventura de pensar. Porque desconectarnos, aunque sea un momento, es quizás la forma más poderosa de reconectar con nosotros mismos y con los demás.